La identidad cultural de La Coloma como herramienta orientada a la educación ambiental
The cultural identity of La Coloma as a tool focused on environmental education
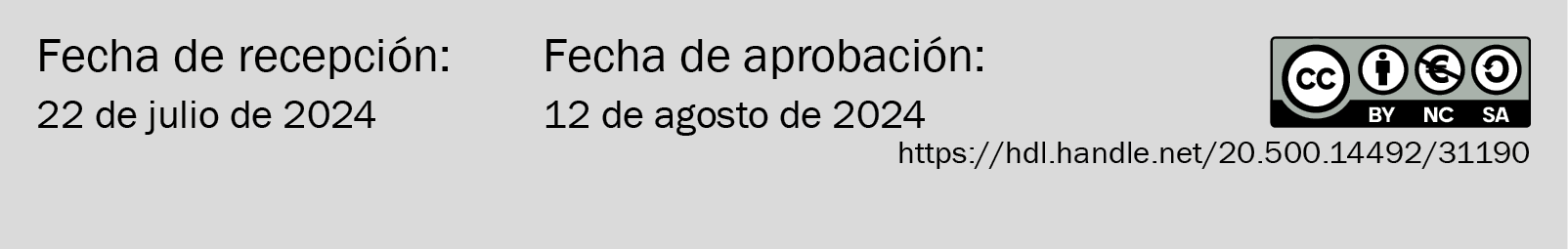
Edislier Verdecia Gómez
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), La Habana, Cuba
 http://orcid.org/0009-0007-3677-0188
http://orcid.org/0009-0007-3677-0188
Resumen
A continuación, se presenta un estudio cualitativo realizado en La Coloma, Pinar del Río, Cuba. El objetivo fundamental es contribuir a la educación ambiental de esta comunidad costera en situación de vulnerabilidad, a partir de sus rasgos identitarios relacionados con el medioambiente. Para ello nos centraremos en dos objetivos específicos; el primero es identificar dichos aspectos y el segundo orientarlos de manera funcional y práctica a la educación ambiental. Los métodos utilizados se basan en el análisis documental de la consulta de resultados diagnósticos previos relacionados con el campo de estudio, resumida en sus principales problemáticas ambientales, y herencia cultural; respaldado con la sistematización teórica, mediante la recopilación, interpretación y síntesis de los principales conceptos y teorías abordadas referentes a la identidad cultural y educación ambiental; complementados a su vez, con la observación participante, utilizada para corroborar criterios. Con ellos se lograron identificar determinados elementos como la conservación de hábitats y especies locales, la transmisión intergeneracional de conocimientos ambientales y la memoria colectiva, incorporación de valores ambientales en expresiones como la música, el uso sostenible de los recursos naturales, el conocimiento y respeto por las normativas ambientales, la vestimenta como símbolo cultural y los elementos esculturales y se propuso orientar cada uno de estos aspectos de manera práctica a posibles acciones educativas. La propuesta proporciona a los residentes de esta zona un marco de referencia que les permite comprender mejor sus potencialidades, basadas en sus características comunes, que tributan al desarrollo educativo sobre el cuidado y la preservación del medioambiente.
Palabras clave: comunidad, educación ambiental, identidad cultural, recursos naturales, zona costera.
Abstract
The following is a qualitative study conducted in La Coloma, Pinar del Río, Cuba. The main objective is to contribute to the environmental education of this vulnerable coastal community, based on its identity traits related to the environment. To achieve this, we will focus on two specific objectives: first, to identify these aspects, and second, to guide them in a functional and practical way towards environmental education. The methods used are based on the documentary analysis of previous diagnostic results related to the field of study, summarized in its main environmental issues and cultural heritage; supported by theoretical systematization through the collection, interpretation, and synthesis of the main concepts and theories addressed regarding cultural identity and environmental education; complemented by participant observation, used to corroborate criteria. Through these methods, certain elements were identified such as the conservation of local habitats and species, the intergenerational transmission of environmental knowledge and collective memory, incorporation of environmental values in expressions such as music, sustainable use of natural resources, knowledge and respect for environmental regulations, clothing as a cultural symbol, and sculptural elements; and it was proposed to guide each of these aspects practically towards possible educational actions. The proposal provides residents of this area with a framework that allows them to better understand their potentialities, based on their common characteristics, which contribute to educational development on the care and preservation of the environment.
Keywords: coastal zone, community, cultural identity, environmental education, natural resources.
- Introducción
Para entender el porqué de este estudio, en primer lugar, conoceremos el contexto que lo condiciona; pues va dirigido a los miembros comunitarios de La Coloma, a sus principales actores, líderes y entidades estatales con la finalidad de ayudarlos a implicarse responsablemente en acciones de un sinnúmero de proyectos sociales que intervienen en su proceso de desarrollo comunitario en la actualidad y que procuran un cambio de actitudes de sus pobladores relacionadas con la preservación del medio ambiente. Estos conocimientos, vivencias o comportamientos son abordados a través de múltiples estrategias de educación ambiental mediante acciones interdisciplinarias específicas que tributan al cuidado vital de los ecosistemas y del entorno comunitario, en sentido general; usando como pretexto las habilidades de sus residentes, recursos materiales e inmateriales, características, idiosincrasia, entre otros. En realidad, la educación ambiental, no es más que «la formación programática de individuos conscientes y responsables de su entorno ecológico, dotados de los conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para entender y resolver las problemáticas ambientales de su comunidad» (Concepto de Educación Ambiental, 2021).
Los instrumentos legales por sí solos no son determinantes para fomentar una conducta coherente con la protección y preservación del medio. Es necesario promover una conciencia ambiental como base para alcanzar los propósitos y metas del desarrollo sostenible. Esta forma de educación constituye un paradigma facilitador de cambios conductuales relacionados con el entorno físico, lo cual la convierte en una necesidad imperiosa a nivel mundial y se aborda con disímiles acciones prácticas, desde el territorio y la localidad; así sea en comunidades montañosas, en llanuras o en las costas. En esta última, Cuba enfrenta problemáticas complejas causadas por el efecto antrópico y las consecuencias del cambio climático.
El concepto de «zona costera» surge en el momento en que se comprendió que el medio marino y el terrestre adyacente constituían un sistema cuyos elementos interactúan entre sí. El Decreto Ley 212, de Gestión de las Zonas Costeras Cubanas, regula en su artículo 2, la definición de zona costera como la franja marítimo-terrestre de ancho variable, donde se produce la interacción de la tierra, el mar y la atmósfera, mediante procesos naturales (Milanés Batista, 2012).
Por ende, el término «comunidad costera» se refiere a la población que reside en esta zona limitada y que interactúa y depende en gran medida de los recursos y servicios que ofrece la misma; como el acceso al mar para la pesca, el turismo, la navegación, la recreación, entre otros. Además, el estilo de vida, consumo y economía se encuentran intrínsecamente ligados a este ecosistema.
Además, debido a su ubicación, las zonas costeras cubanas son extremadamente vulnerables a los eventos hidrometeorológicos.
Bajas presiones, inundaciones costeras, intensas precipitaciones y ciclones tropicales son algunos de los fenómenos meteorológicos extremos más comunes en el territorio, los mismos que en ciertos casos han sido devastadores. Todo lo anterior se ha manifestado en cambios significativos en el régimen hídrico (inundaciones y sequías) y en el ascenso del nivel del mar, lo cual provoca y puede incrementar, severas afectaciones al medio ambiente (Delfín-Villazón, Gómez-Díaz y Barcia-Sardiñas, 2020).
La comunidad costera de La Coloma, se ubica en la costa sur del municipio cabecera de la provincia de Pinar del Río, la más occidental del archipiélago cubano. Tiene una población aproximada de 7000 habitantes, quienes se dedican fundamentalmente a las actividades relacionadas con la pesca (CITMA 2010). Dicha industria ha incidido en su desarrollo económico e identidad actual. Sin embargo, determinaciones irrespetuosas del ser humano, ligadas al deterioro ambiental y a los efectos del cambio climático han convertido esta área en una de las más amenazadas por el aumento del nivel del mar y la gradual pérdida de tierras o de la franja costera. Como resultado de estos fenómenos, se ha perdido el asentamiento de Playa Las Canas, lo que obligó a sus habitantes a trasladarse al kilómetro 21 de la carretera a La Coloma. Esta ubicación geográfica la hace vulnerable a varios eventos que pueden afectar a la comunidad, como inundaciones provocadas por lluvias, posibles desbordamientos debido a fallas de embalses y la intrusión del mar, todo ello motivado por los frecuentes huracanes y por causa de la baja altura. Desde una perspectiva climática, esta región es la más impactada por los ciclones en todo el país (Redonet, Hernández y Pérez, 2015). Se prevé que la comunidad desaparezca en un futuro muy próximo debido al ascenso del nivel del mar.
A pesar de ello, en la comunidad se registran y evidencian acciones de iniciativas locales que promueven la educación ambiental y que responden a normativas vigentes en la Constitución de la República, como aquellas relacionadas con el trabajo educativo con los pioneros de primaria y adolescentes de secundaria. También se incluyen las recientes acciones del Proyecto Internacional: Prácticas Deportivas Grupales (PDG) Orientadas a la Educación Ambiental de Comunidades en Situación de Vulnerabilidad, que lidera el Grupo de Estudios Psicosociales de la Salud (GEPS) del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), a través de un programa de transformación psicosocial centrado en las PDG; y aunque este, parte de la identidad y del saber comunitario, hasta el momento, no existen proyectos que se centren en este tema de identidad cultural de forma exclusiva y que la utilicen como una herramienta con el mismo fin.
Por esta razón, asumir mental y psicológicamente una actitud consecuente con el medio que los circunda, prepararse en acciones, prevenir, colocar la educación ambiental como su principal método en cada uno de los procesos de desarrollo previstos y ser sostenibles en el tiempo, contribuirá sin duda, a mitigar posibles daños causados por el cambio climático o ayudará a evitar efectos antrópicos negativos provocados por desconocimiento o acciones irrespetuosas ante las normativas ambientales existentes. Los rasgos inherentes de su identidad relacionados con el medio ambiente, por ejemplo, pudieran fomentarse y orientarse de manera eficaz a estos procesos educativos como una vital herramienta de desarrollo a su favor. Incluso, pudieran revitalizarse antiguas costumbres ecológicas que se han perdido y volver a conectarlos armoniosamente a través de ellas con su entorno.
Y es que, la identidad cultural por su parte, influye en la cohesión social y el sentido de pertenencia en las comunidades, destacando su importancia en la promoción de relaciones sólidas, pues estos factores pueden influir en el desarrollo sostenible, la gestión de recursos en dichas áreas y el modo en que enfrentan los eventos naturales y los desastres. «Las identidades son producidas por las prácticas culturales, las cuales a su vez constituyen determinadas formas de expresión de la identidad, mientras proporcionan las condiciones y los recursos para su reproducción (Bourdieu, 1984).
Este trabajo se centra en rescatar los valores arraigados en esa identidad, los cuales se resumen en tradiciones, costumbres, prácticas, expresiones, adaptación, reconocimiento, transmisión, respeto e historia y cultura, puestos en función de la educación ambiental y puede servir como referente, no sólo a las comunidades costeras cubanas que poseen muchas similitudes entre sí en cuanto a los patrones extractivistas de consumo de los recursos naturales, sino a otras comunidades en América Latina y el Caribe, como en Colombia y Nicaragua que enfrentan el desafío de la deforestación, la contaminación del agua y la pérdida de los manglares e incluso pueblos indígenas de la Amazonía Costera contemplados en países como Brasil y Perú, que enfrentan la expansión de la agricultura industrial, la explotación exhaustiva de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad. Por su parte, Chile enfrenta el desafío de la gestión de los residuos sólidos y la adaptación al cambio climático, la acidificación de los océanos y la sobreexplotación de los recursos pesqueros. En la Costa del Pacífico, en El Salvador, se agrava la contaminación de las aguas, la erosión y la pérdida de hábitats marinos. En la Patagonia Argentina la falta de regulación de la pesca ha llevado a un declive en la sostenibilidad de sus comunidades costeras y en México, en la Península de Yucatán, Acapulco y Oaxaca, el fenómeno de la urbanización y la explotación turística los ha convertido en vulnerables por citar sólo algunos ejemplos.
Desde una perspectiva sistémica, la integración de la identidad cultural en la educación ambiental permite abordar estos desafíos de manera más efectiva al considerar las dimensiones sociales, culturales y ambientales de manera interrelacionada. Ello facilita la construcción de estrategias educativas más contextualizadas y culturalmente pertinentes que promueven una mayor conciencia crítica y una participación activa por parte de las comunidades en la conservación del medio.
Por lo cual, estos aspectos inherentes a la identidad cultural que abordaremos, llámense la conservación de hábitats naturales y especies locales, la transmisión intergeneracional de conocimientos ambientales y la memoria colectiva, la incorporación de valores ambientales en expresiones artísticas como la música, el uso sostenible de los recursos naturales, el conocimiento y respeto por las normativas ambientales, la vestimenta como símbolo cultural y los elementos esculturales, servirán como marco de referencia para que los habitantes de La Coloma puedan tomar conciencia y cuidar el lugar donde residen, al valorar su idiosincrasia y a sí mismos, proyectarse al futuro, comprometerse e integrarse mejor en acciones de los distintos proyectos sociales en los que participan; pues se busca convertirlos en actores clave y miembros activos en su propio proceso de desarrollo.
Cabe señalar que los aspectos identitarios abordados, reflejan cómo el fortalecimiento de la identidad en La Coloma o la pérdida de ciertos valores o costumbres que tenían sus pobladores influyen directamente en la percepción de estos y el modo que se comportan con el medio ambiente. Se les muestra cuáles son dichos aciertos o desaciertos para que se vinculen con un nivel elevado de compromiso a las acciones de educación ambiental. Esta construcción de elementos se relaciona con aspectos del entorno natural con los cuales ellos se identifican y defienden, o al menos muestran gran preocupación ante las vulnerabilidades evidentes frente al cambio climático o daños palpables en el ecosistema donde se desenvuelven, como parte indivisible de sus vivencias, desde la fundación misma de la comunidad.
Una vez ejemplificadas cada una de las propuestas, según el elemento en cuestión, también quedará demostrada la relación bidireccional existente entre identidad cultural y educación ambiental; aunque no constituya objeto central del trabajo, pues la literatura relaciona estas categorías en una sola dirección, generalmente, y no de la manera que propone el presente estudio. La educación ambiental fortalece y revitaliza los rasgos identitarios y culturales, mientras los aspectos que componen la identidad cultural se orientan de forma práctica a acciones educativas ambientales concretas.
- Materiales y métodos
Se desarrolló un estudio cualitativo inductivo basado en el análisis documental y la sistematización teórica como metodologías complementarias que se utilizaron para analizar y sintetizar la información contenida en documentos relevantes y teorías existentes en un campo de estudio específico. Para ello se empleó la elaboración durante la etapa de procesamiento de la información, a modo de análisis crítico exhaustivo; dada la carencia de documentación, hasta donde se alcanzó recopilar, sobre la temática objeto de este estudio; o sea, la orientación de la identidad cultural hacia la educación ambiental, y no sólo viceversa.
- Análisis documental
El trabajo se centró en la evaluación de documentos relevantes relacionados con la educación ambiental y la identidad cultural de La Coloma; así como la revisión de estudios diagnósticos desarrollados en esta comunidad, fundamentalmente, los publicados como artículos académicos. Se examinó detalladamente el contenido de estas investigaciones para identificar temáticas, conceptos y evidencia empírica relacionados con el tema. Algunas de las actividades clave incluidas en el análisis documental fueron el análisis crítico, la síntesis de textos y la elaboración.
- Sistematización teórica
Dada la carencia de estudios sobre el tema, la sistematización teórica como método (validado por Ferrás Mosquera y Blanco Gómez, 2018) se enfocó en la organización, análisis y síntesis de las categorías: educación ambiental e identidad cultural; sobre todo, en La Coloma. Se contextualizó el fenómeno desde lo histórico-lógico y se dedujeron criterios en función del problema de investigación. Esto permitió identificar sinergias y vacíos en el conocimiento, mediante el análisis exhaustivo y la interpretación. Finalmente, a través de la abstracción científica y la elaboración, se relacionaron ambos conceptos y principios en función de una nueva hipótesis y perspectiva; al establecer sus interacciones, directas e inversas, e integrando los rasgos esenciales.
- Observación participante
La observación participante fue dirigida esencialmente a complementar los resultados del análisis documental y de la sistematización teórica, en función de enriquecer los diagnósticos existentes, desde la propia interacción con el campo de estudio a través de la mirada crítica, subjetiva y profunda del investigador.
- Resultados y discusión
Reconocer elementos de la identidad cultural de La Coloma requiere mucha subjetividad por parte de los investigadores porque, aunque existen algunos patrones muy claros y visibles, en ocasiones ni siquiera los mismos pobladores son conscientes de su existencia. Sin embargo, saber identificarlos de forma general puede resultar vital para poder clasificar aquellos aspectos más específicos que los caracterizan. La construcción conjunta y su propia autopercepción permite identificarlos con mayor precisión.
La tarea se torna más interesante cuando estos posibles aspectos cobran vida en los detalles interconectados con la conciencia y el cuidado ambiental, pues incorporan elementos genuinos de significativa relevancia que aportan a sus residentes un recurso de inigualable valor. Este recurso puede convertirse en una útil herramienta en su autoconocimiento, puesta en función de cualquier estrategia de educación ambiental de la cual también puedan beneficiarse en un futuro. Algunos de estos aspectos de evaluación con los cuales ellos se identifican cotidianamente, se detallan a continuación.
- Conservación de hábitats naturales y especies locales
La conservación de hábitats naturales y especies locales son elementos con los cuales se identifican los pobladores de La Coloma. Nos referimos a cómo el compromiso de la comunidad en cuanto a la protección y preservación de los recursos es vital y el modo que estos forman parte fundamental de su identidad cultural; puesto que la identidad del paisaje natural está supeditada a los elementos naturales; mientras que la identidad cultural se construye a partir de la acción humana sobre el medio originario (Anato Martínez, Rivas Alfonzo y González Agra, 2010).
En la comunidad han influido determinados proyectos que buscan fortalecer este nivel de compromiso. Incluso, dentro del combinado pesquero, «EPICOL», caracterizado por ser la principal industria en la rama, se han llevado a cabo intervenciones científicas que revelan sus fortalezas y debilidades superadas, así como distintos niveles de capacitación en sus prácticas y legislaciones ambientales. Por ejemplo, en 2015, a través de un estudio específico, se constataron deficiencias en el entendimiento de la relevancia de conservar los ecosistemas costeros y en la forma de actuar de los trabajadores de la empresa. La mayoría de los habitantes consultados no podía identificar los problemas ambientales que afectan el ecosistema y carecían de conocimientos teóricos y prácticos adecuados acerca de los aspectos generales del entorno en el que trabajan. Además, no lograban vincular las actividades que realizan con las cuestiones ambientales, lo que estaba relacionado con una falta de educación integral y a una marcada falta de motivación en su empleo por la educación ambiental (Redonet, Hernández y Pérez, 2015).
De sostenerse esta incapacidad podrían haber continuado generándose ingenuamente huellas identitarias y ambientales, fatales, a mediano y largo plazo; por lo cual, la supervisión y mecanismos de educación ambiental constantes son menester aplicar en esta empresa, así como a nivel comunitario; díganse programas educativos formales, actividades prácticas, uso de medios digitales, campañas de sensibilización, colaboraciones y alianzas, formación de personal, investigación y evaluación.
Por otro lado, se han perdido ciertas costumbres simples que marcaban la práctica de ocio, sostenible y sana de la región, pues en cuanto a antiguas actividades familiares o formas de protección estudios previos revelan que «en las playas existieron construcciones rústicas para esparcimiento y recreación; además de una construcción permanente que sirvió de establecimiento de Vigilancia de la frontera insular» (Mi Costa, 2022). También se reunían a socializar y hacer picnics en un bosque de pinar que se encontraba insertado dentro de la comunidad, cerca de las escuelas, del cual no queda hoy ni un solo ejemplar. Los miembros comunitarios afirman que se trataba de la casuarina, una especie invasora que afectaba el ecosistema; sin embargo, tampoco consideran la idea de resembrar otro tipo de pinos en la zona, que no afecte el medio y que sí consiga revitalizar esa costumbre; pues estos lugares de esparcimiento se han ido reduciendo con la destrucción de instalaciones como el cine, por ejemplo, tras el paso de los últimos ciclones, lo cual ha favorecido otros problemas sociales como el alcoholismo y la migración de la juventud por carencia de opciones recreativas sanas.
Como mencionamos previamente, la construcción de espacios de relajación, conexión con el medio ambiente e interrelación social y familiar es el alma de la cultura, la cual se refleja en lo cotidiano, esta se transforma en tradición y, con el tiempo, en identidad. Dicho de otro modo: si se pierden las prácticas cotidianas que marcan la historia de las vidas humanas, a largo plazo se pierde todo vestigio identitario, y con ello, la relación directa con el entorno que nos sustenta. Rescatar, motivar, promover y restaurar antiguas costumbres puede resolver varias de las interrogantes actuales, así como recuperar los disfrutes y saberes que las personas compartían en tiempos pasados.
Instaurar conocimientos básicos sobre la protección de los ecosistemas y la biodiversidad marina, así como recuperar los modos de vida ecológicos saludables de antaño, puede ser crucial para la revitalización de estas prácticas. Esto, a su vez, fomentaría un mayor nivel de implicación en la protección, el autocuidado del entorno y la educación de otros miembros de la comunidad que comparten el mismo espacio. Una vez visualizadas y reconocidas estas problemáticas por los pobladores, sería pertinente que ellos pudieran hacer sus propios aportes para la construcción, quizás, de juegos centrados en la práctica deportiva grupal y otros materiales educativos que aborden la solución de los problemas ambientales. Ejecutar planes de acción basados en la reforestación de especies vegetales y de manglares, así como crear y revitalizar lugares de esparcimiento ecológicos, contribuiría significativamente a la restauración del hábitat y de estos procesos.
- Transmisión intergeneracional de conocimientos ambientales y la memoria colectiva
La transmisión de conocimientos sobre el medio ambiente marino, entre generaciones, forma parte de la identidad cultural de esta comunidad y refuerza su conexión con el entorno costero. La conciencia colectiva, la construcción de narrativas, el legado cultural y el impacto en la percepción ante determinados acontecimientos de índole climatológica propician eventos inspiradores, lecciones aprendidas o desafíos superados que influyen en la visión colectiva y hacia dónde se dirige la misma. Los recuerdos compartidos de momentos históricos, en especial aquellos relacionados con el medio ambiente, moldean la identidad comunitaria; pues la memoria individual está intrínsecamente ligada a la memoria colectiva, ya que nuestras experiencias personales son moldeadas y recordadas a través de los marcos sociales en los que vivimos. Los grupos como la familia, la comunidad o la sociedad en general, influyen en nuestra forma de recordar y nos proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. De igual forma, los eventos históricos y culturales son recordados y reinterpretados por diferentes grupos sociales a lo largo del tiempo (Halbwachs,1925).
Los relatos transferidos oralmente a lo largo de generaciones constituyen una herramienta clave para preservar el conocimiento acumulado por una comunidad. Las historias, leyendas, mitos y tradiciones orales han sido utilizados para transmitir valores, creencias, costumbres e historia de una cultura. Además, esta transmisión oral ha influido en la construcción de identidades individuales y colectivas. También existe una tendencia en el contexto actual, donde predominan las formas escritas y digitales de comunicación que han implicado en la pérdida o disminución de esta tradición. Algunos autores alegan que esta pérdida puede llevar a un debilitamiento de las identidades culturales y a una desconexión con el pasado (Palacios, 2019). Por ejemplo: «Que la zona de La Coloma ha sido utilizada como salina por los pobladores más cercanos y en los años 80 existía por parte de los pescadores una carbonera para el abastecimiento a los barcos…» (Mi Costa, 2022) es un conocimiento transmitido de generación en generación, como parte de la memoria histórica del pueblo y de sus recuerdos e identidad. Recordar esto pudiera servir de advertencia para evitar continuar perdiendo el patrimonio material y cultural existente, y reconocería la importancia de la vigilancia costera y de realizar una adecuada gestión de los recursos.
Algunos investigadores abordan:
…El accidente acontecido durante un anterior suceso trágico, en el combinado pesquero hace varias décadas, cuando hubo un escape de amoníaco y falleció una persona; aún estaba vigente en el imaginario colectivo de la región […] A partir de entonces, el amoníaco se asocia con el desastre y se vivencia como una amenaza latente que todos temen, aunque no se hable de ella casi nunca (De la Incera, 2012).
Para no olvidar las consecuencias de ese evento los líderes de la Asociación de Combatientes decidieron colocarle a su organización el nombre del que fuese su compañero de trabajo, en su honor y memoria: Eugenio Fontela Valle. Este es un buen método de infundir conocimiento ambiental por generaciones basado en lo vivencial y experiencial. En materia de acontecimientos hidrometeorológicos, algunos comentan sus lecciones aprendidas:
…Se sube todo en alto: subir las camas, los escaparates, levantar los artículos, subir el refrigerador sobre la mesa. Hiervo bastante agua, trato de acumular gran cantidad de agua, trato de mantener todo en orden (...) y esperar las noticias y almacenar alimentos, los que se puedan guardar. (De la Incera, 2012).
Múltiples historias compartidas basadas en la experiencia vivida ante los eventos naturales o accidentes causados por el ser humano y transmitidos generacionalmente han llegado a formar parte de su cultura e identidad y pueden significar una útil herramienta como método de prevención ambiental o educativa. Mediante talleres de enseñanza donde participen distintos grupos etarios pueden ser abordados estos temas. De esa forma, las experiencias personales se transforman en colectivas, los jóvenes conocen y hacen suyas anécdotas pasadas, los adultos comparten su experiencia y juntos intercambian vivencias y fomentan estrategias educativas para enfrentar nuevos y posibles embates que afecten su entorno.
- Incorporación de valores ambientales en expresiones artísticas como la música
La presencia de mensajes o temáticas relacionadas con la protección del medio ambiente marino en canciones, danzas y otras expresiones artísticas locales constituyen parte integrante de la identidad cultural de los pueblos costeros. La música de una comunidad de este tipo se encuentra estrechamente ligada a su identidad cultural y al medio donde se origina, ya que refleja las tradiciones, experiencias y valores de la vida en la costa. A través de ella se transmiten historias de la pesca, la navegación, el mar, las celebraciones y las luchas cotidianas, lo que contribuye a forjar un sentido de pertenencia y conexión con el entorno.
En algunos lugares las canciones narran las hazañas de pescadores y marineros, destacando su valentía y determinación en el mar. Ritmos y melodías reflejan la influencia de la cultura africana en comunidades costeras cubanas; incluso, existen letras que hablan sobre mitos y leyendas relacionados con el mar y sus misterios. Ciertos bailes tradicionales representan actividades pesqueras, como el movimiento de las redes o la captura de peces o música festiva que acompaña celebraciones religiosas o eventos comunitarios vinculados a la pesca y al mar, según Radano, y Bohlman, (2000). Instrumentos musicales tradicionales, como tambores de acero o conchas marinas evocan el sistema litoral y las composiciones pueden expresar vinculación o preocupación sobre la conservación del medio. La música se entrelaza con la vida cotidiana, las identidades culturales y las prácticas sociales, mediante los rituales y ceremonias, las conexiones con el lugar y las formas en que se expresan las emociones y experiencias humanas. Feld (1994) expresa que los himnos locales exaltan la belleza natural de la costa y su importancia en la vida de la comunidad o géneros musicales propios de la región llegan a convertirse en símbolos de identidad cultural. La participación en festivales y concursos musicales específicos también promueven y preservan las expresiones artísticas autóctonas, expresan Manuel y Bilby (2006).
En el caso de La Coloma, a los sujetos les gusta las fiestas, los bailes, compartir estos espacios, entre otros; pero se precisa realizar una evaluación diagnóstica más detallada, en búsqueda de la revitalización de la práctica en su manifestación tradicional; pues se ha podido constatar presencialmente que la tendencia del disfrute de este gusto está más bien enfocado a las fiestas populares o al uso de la música a nivel residencial, a volúmenes excesivos, por cierto; poco respetuosos con la armonía del medio y con la paz ciudadana; con un marcado uso, además, de la importada internacionalmente; lo cual representa la influencia de múltiples culturas y pudiera estar repercutiendo subjetivamente generando controversia en aquellos sujetos que aún buscan preservar sus tradiciones.
En todo caso, también se trata de lograr el equilibrio en cuanto al tipo de música de preferencia, pues el uso excesivo de la tradicional puede fomentar el orgullo cultural y nacional, fortaleciendo la identidad de esa comunidad; pero también podría limitar la exposición a otras formas musicales y perspectivas globales, influyendo en la cultura general integral de los individuos; y en este mismo sentido, el uso exclusivo de la música importada podría enriquecer la diversidad, pero socavar la preservación de las tradiciones y generar tensiones culturales. En cualquiera de los casos, sí debieran crearse mecanismos educativos que procuren abordar el respeto entre vecinos; pues es incorrecto en todas las culturas la imposición radical de gustos y géneros musicales a través del volumen alto y/o a deshoras.
Por tanto, efectuar una evaluación científica a nivel social que determine el grado en el que la identidad cultural de la localidad se ha desarraigado haciendo proliferar costumbres y prácticas ajenas, o hasta qué punto se debe aceptar la nueva realidad como parte de la cultura comunitaria y no como un marcado proceso de desculturización, es vital; pues en esa misma preocupante dirección irá orientado el impacto de los valores educativos ambientales y con ello el riesgo de perder la transmisión de conocimientos y actitudes positivas hacia el medio ambiente, porque a través esta vía se conectan las personas con su entorno de forma emocional y culturalmente significativa. Se precisa investigar más a fondo para determinar qué cánticos tradicionales llegaron a practicarse en su momento, rescatarlos y ponerlos en función de la educación ambiental, para que no se pierdan nuevamente con el transcurso de tiempo. Se pueden gestionar actividades culturales o recreativas, eventos programados localmente o incluir la temática en los programas de estudios de las asignaturas de Educación Musical en la escuela primaria o de Historia Regional en la universidad.
- Uso sostenible de recursos naturales
La adopción de prácticas tradicionales que promuevan el uso responsable y sostenible de los recursos naturales costeros constituye una expresión positiva de la identidad cultural de ciertas comunidades. La gestión adecuada de estos debe constituirse un compromiso como parte del legado cultural. En el caso de La Coloma a pesar que los pobladores tradicionalmente han explotado recursos marinos como la escama, langosta, esponjas, cangrejo moro, cobos, ostras, tortugas, entre otros.
…el desconocimiento de la importancia del ecosistema y sus recursos, así como de la necesidad de su conservación, ha traído entre otras cosas, problemas de tala indiscriminada; sobre todo, cercana al litoral, afectándose la especie que lo protege de la erosión costera: Rhizophora Mangle (mangle rojo) (Rodríguez-Crespo, 2003).
La reducción del bosque de manglar no sólo contribuye a perder recursos naturales, la biodiversidad y la principal defensa ante los huracanes, y la sobrepesca tampoco solo influye en el impacto económico de las zonas costeras; en estos lugares dichos elementos son símbolos fundamentales de la identidad cultural, pues entorno a ellos giran las principales actividades y la espiritualidad comunitaria.
Para revertir la situación resulta urgente y vital involucrar a la población en el proceso de restauración y conservación de los ecosistemas, fundados en la participación colectiva, la concientización y el desarrollo sostenible mediante los sentidos de pertenencia y necesidad que poseen, como mecanismo resiliente, orientados a su vez a la educación ambiental a nivel intergeneracional y transdisciplinario. En la práctica esto pudiera traducirse en la participación activa en proyectos de conservación de especies, o en conferencias sobre el cuidado de los recursos naturales, senderos ecológicos, formación de un voluntariado que vigile el entorno natural o supervisores de pescadores que velen por el cumplimiento de sus respectivas cuotas de pesca. Se propone, además, realizar una discusión sobre la resiliencia cultural de la comunidad frente a amenazas como el cambio climático o del efecto antrópico, lo cual podría no sólo fortalecer la identidad que los caracteriza, sino encontrarle a esta un nuevo provecho de cara a su adaptación y sostenibilidad ambiental.
- Conocimiento y respeto por las normativas ambientales
Nos referimos al grado en que la localidad de La Coloma está informada sobre las regulaciones y normativas ambientales en relación con el entorno marino, así como su respeto y cumplimiento, como parte esencial de su identidad. Esto es fundamental, ya que refleja la conexión profunda entre la forma en que la comunidad entiende, respeta y utiliza sus recursos naturales y la aplica de manera habitual y organizada. La participación en actividades de limpieza de playas y costas constituyen una expresión tangible del compromiso con la protección del entorno y ese cuidado debe transmitirse generacionalmente. La organización comunitaria para el monitoreo y la regulación de actividades pesqueras demuestran un esfuerzo colectivo por mantener un equilibrio sostenible en la explotación de los recursos marinos, y el uso de tecnologías tradicionales y prácticas innovadoras intentan minimizar el impacto ambiental en las actividades pesqueras, en línea con los valores culturales de respeto por el medio ambiente. El seguimiento de las políticas ambientales en este sentido y su cumplimiento es primordial.
Como ya mencionamos, las fundamentales amenazas de esta zona pinareña se resumen en la sobrepesca, la tala ilícita del bosque de manglar, la caza y pesca furtiva; a esto se le suman la contaminación de las embarcaciones por vertimiento de residuos oleosos al mar, la carencia de agua potable, el peligro de salinización, la reducción de la línea de costa, la ausencia de protección y vigilancia y el desconocimiento de los valores ambientales.
En la isla el proyecto de Estrategia Ambiental Nacional (EAN) se encarga de regular y controlar estas problemáticas, bajo la dirección de la reciente Ley 150/2022, la cual se articula con todas las disposiciones vigentes relativas a los recursos naturales, incluida la Ley de Aguas Terrestres, la Ley de Pesca, de Costas, Ley de Conservación, Mejoramiento y Manejo Sostenible del Suelo y el uso de los fertilizantes (Gaceta Oficial No. 87, 2023). De esta forma, queda implementado el Plan Gubernamental para la prevención y el enfrentamiento de los delitos e ilegalidades que afectan los recursos forestales, la flora, la fauna silvestre y se perfeccionan y controlan los procesos de educación y comunicación ambiental en temas relacionados con la protección y conservación de todas las especies.
En La Coloma se han realizado otros estudios diagnósticos donde sus pobladores han centrado su atención en el factor contaminación, apoyados en la EAN. La contaminación de las aguas tanto terrestres como marinas se produce debido al vertido de desechos sin tratamiento o inadecuado, ya que no existen instalaciones de tratamientos de residuos. Esto impacta negativamente en la pesca, los ecosistemas y la calidad de vida en general, así como en el deterioro de las condiciones de saneamiento en la comunidad. La emisión de sustancias tóxicas en ambos casos afecta la salud y la calidad de vida de la población. Estos problemas surgen de la falta de conciencia ambiental entre las personas involucradas en procesos productivos, donde prevalece la prioridad de cumplir con los objetivos económicos, ignorando los posibles daños a los recursos naturales y humanos, lo cual, sin duda, lleva a la pérdida del patrimonio local. En 2015, se observó que a pesar de que la estrategia ambiental de la empresa (EPICOL) no contemplaba medidas de educación ambiental, aún persistían problemas ambientales que no se habían resuelto (Redonet, Hernández, y Pérez, 2015).
En 2021 se demostró, además, mediante una encuesta realizada en el Consejo de Patones que la mayoría de los responsables de las embarcaciones para la captura de langostas no conocían todos los parámetros establecidos para esa labor, y más de la mitad desconocían las acciones para evitar la generación de problemas ambientales mientras realizan las capturas, así como el efecto de las aguas oleosas vertidas al mar. Esta captura debe realizarse bajo el cumplimiento de las legislaciones establecidas y mantener las condiciones de la embarcación para evitar derrames de combustible y la pérdida del ecosistema (Avances, 2021). No obstante, en 2022, la parte marina donde se destaca la pesca de escama y la extracción de langosta, la cual ha sido y es objeto de actividad económica histórica, por parte de la Empresa Pesquera Industrial de La Coloma (EPICOL) mantenía buen estado de conservación en la mayor parte del área protegida (Mi Costa, 2022).
Una vez aplicada la intervención de los investigadores fundamentada en una estrategia de educación ambiental estos problemas se corrigieron en ese entonces. Sería necesario realizar un proceso de supervisión y monitoreo para comprobar si ha disminuido, se mantiene o ha aumentado el nivel de conocimiento del combinado y sus patrones en este sentido. Lo que sí es comprobable mediante la observación es el área que la misma empresa ha dispuesto para el secado del pienso de origen animal, pues esta se extiende en una vía rodeada de viviendas donde la constante presencia de aves de rapiña que se alimentan de carroña y el mal olor perjudican la calidad de vida y el bienestar de los vecinos de la zona, siendo esto propicio a las enfermedades.
Es por ello que, evitando dichos errores humanos, indisciplinas o malas prácticas, tanto institucionales como individuales, se puede influir positivamente en la identidad cultural comunitaria para que esta, a su vez, fortalezca la interconexión con el medio ambiente, revitalice los conocimientos sobre las propias prácticas de los pobladores, el orgullo por su labor pesquera y por la costa, y promueva así adaptaciones responsables en sus medios de vida, ante los cambios ambientales y al respeto por la naturaleza y sus leyes. Los valores culturales de obedecer y hacer cumplir las normas establecidas son transmitidos a nivel social y se evidencian a través de la participación personal o colectiva, directa o indirectamente, con un marcado impacto en la conservación y preservación del medio.
Que en La Coloma existan estas ilegalidades no representa aún un mal generalizado ni arraigado en la cultura poblacional; y aunque es un problema latente que ha traído sus consecuencias del pasado, el mayor por ciento de sus residentes no recurre en estas indisciplinas; más bien se instruyen en proyectos sociales aplicados en la comunidad constantemente y cultivan el autoconocimiento y las buenas prácticas. Incluso, algunos sujetos intentan revertir el problema de la mala disposición de los residuos, muy evidente en el barrio de manera espontánea; aunque precisan recibir mayor apoyo de las entidades gubernamentales locales y articularse mejor con estas.
Hacer extensivo este tipo de conductas constituye una medida preventiva ante lo mal hecho. Se deben usar los sentimientos de identidad y pertenencia vinculados a estrategias de educación ambiental, en pro de la defensa del entorno y el cumplimiento efectivo de sus propias leyes. Recurrir a charlas constantes y a la capacitación del pueblo, y dar a conocer los esenciales documentos legislativos que los rigen y los orientan, propicia el debate, y puede constituir a una base sólida en este sentido. También ayudaría la manera que se empoderan y proponen nuevas políticas que se ajusten más a su entorno y a los patrones de consumo sostenible aplicados en épocas pasadas lejos del proceso actual de industrialización de la pesca, sin renunciar al ansiado desarrollo. Las voces de hombres y mujeres del pueblo deben enfocarse en esta tarea, activamente.
- La vestimenta como símbolo cultural
Sin lugar a dudas, existen estudios científicos que ofrecen una visión integral de cómo los accesorios y vestimentas contribuyen a la identidad, al destacar la importancia de estos elementos en la expresión individual y colectiva de la herencia cultural, así como en la transmisión intergeneracional de valores y significados asociados en diversas sociedades (Del Viento Silva, 2022). La influencia de la vestimenta en la formación de la identidad en diferentes contextos constituye un medio significativo para la expresión y preservación de la herencia cultural en las comunidades y funciona como fuente de resistencia en distintos contextos, mientras resalta su valor en la construcción y afirmación de identidades culturales diversas, según Mercado (2010).
La vestimenta en la costa puede incorporar determinados simbolismos relacionados con el medio ambiente que reflejan la conexión de los sujetos con su entorno, lo cual fortalece la interacción entre la identidad cultural y la naturaleza, al mismo tiempo que se transmite la importancia de protegerla. Refiriéndonos a la vestimenta de los pescadores, por ejemplo, en la mayoría de las localidades cubanas, la apariencia personal descuidada guarda directa relación con las exigencias de su labor.
Regularmente no se pesca con calzado ni con pantalones, incluso hay ocasiones que el uso de camisas no es importante. Cuando las embarcaciones son trasladadas hasta los atracaderos […] necesariamente hay que prescindir de calzado pues de usarlo se deteriora con facilidad, a menos que este sea de goma; aun así, dificultaría los movimientos en el agua. Regularmente, los pescadores maniobran en pantalones cortos y sin calzado (Labrada Santos, 2006).
En el caso particular de comunidad de La Coloma, De la Incera (2010) lo describe como: «el poblado costero, de edificios bañados por un viento preñado de salitre, en donde su gente desafía el sol con sombrillas, gorras o sombreros y mangas largas a pesar del intenso calor». Mediante estas camisas o pulóveres de mangas largas otras comunidades los diferencian y así expresan su orgullo y defienden su cultura y costumbres, forjando nuevas tradiciones de cara al futuro. El modo de verse y manifestarse en lo colectivo ante el resto es una expresión singular de este grupo que lo utiliza para proteger sus patrones de identidad.
Dado entonces que, la vestimenta constituye un símbolo de vital importancia para ellos, unos por causa de la labor que realizan y otros por cuestiones de estilo y moda, bien pudiera utilizarse esta práctica como fortaleza y medio para la transmisión de valores y sentimientos de pertenencia; permitiendo que de manera sostenible no se perdiese tal costumbre en el tiempo. También sería útil encontrarle un doble objetivo que la encaminase a través de formas educativas ambientales concretas vinculadas a la conexión con la naturaleza, la transmisión de conocimientos ancestrales, el diálogo intercultural o la promoción del consumo consciente de recursos. Por ejemplo: pudieran organizarse ferias y eventos temáticos o señalarse días conmemorativos para la recogida de escombros y desechos sólidos, dentro de la comunidad y en la costa, de manera creativa y competitiva, usando el deporte colectivo como pretexto en los que se usen vestimentas con mensajes de preservación y cuidado, acordes a la identidad del lugar y a la celebración del momento.
- Los elementos esculturales
Los elementos esculturales pueden desempeñar un papel importante en la representación de la identidad cultural y en la promoción de la educación ambiental de varias maneras. Los significados e interpretaciones que se les atribuyen a los símbolos y códigos presentes en las esculturas monumentales forman parte de un espacio legítimo en la comunidad, manifiestan relaciones entre las obras y las personas, creando un sentido y sentimiento de pertenencia. «Al analizar la información acopiada en la indagación, admite establecer que la monumentalística expresa el sincretismo de la cultura cubana, los valores históricos, estéticos, étnicos, épicos, religiosos, antropológicos, socioculturales» (García y Marina, 2019). Por otro lado, la formación del valor identidad cultural, a partir del potencial axiológico de las esculturas, que contienen las etapas en que se organizan las actividades de interacción con ellas, contribuyen a elevar la calidad del proceso formativo; incluso, hasta en las instituciones educativas de nivel superior, destacan Martínez y Pérez (2023).
Las esculturas que representan aspectos relacionados con el medio ambiente como criaturas marinas, peces, tortugas, delfines o cangrejos, etc., pueden servir como recordatorios visuales de la importancia del entorno para la comunidad costera. Estas permiten conectar al sujeto emocionalmente con el medio y fomentar la apreciación y el respeto por la vida oceánica, así como promover la educación sobre la conservación de los ecosistemas. La estatua de La Langosta, en La Coloma, indica la entrada a la misma y en estos momentos precisa un merecido mantenimiento. Y es que las esculturas ubicadas en espacios al aire libre, como paseos marítimos, parques costeros, plazas frente al mar, entradas a la ciudad, etc., pueden integrarse armoniosamente con el entorno natural y proporcionar oportunidades para que las personas interactúen con el arte y el entorno. Por lo cual, a través de este análisis también se sugiere dicho elemento como agente revitalizador de tradiciones pesqueras; o sea, esculturas que representen pescadores, barcos, redes o artes de pesca tradicionales pueden honrar la importancia histórica y cultural de esta práctica en la comunidad y generar un impacto positivo.
Estas constituyen herramientas educativas para transmitir conocimientos, así como para concienciar sobre la importancia de dinámicas sostenibles de pesca y la protección y cuidado del ecosistema. Abordan temas ambientales, como la contaminación marina, la conservación de los océanos o la protección de las especies en peligro y pueden servir como puntos focales para promover la educación ambiental y sensibilizar a la comunidad y a los visitantes sobre los desafíos y las soluciones relacionadas con ellos.
Visibilizar estos espacios identitarios en La Coloma, rendirle el merecido reconocimiento, vincular a los jóvenes, adolescentes y niños con dichos elementos e incrementarlos en número y variedades, con el fin de abordar la autoconciencia del cuidado por el entorno costero y el mantenimiento de las mismas esculturas y obras de arte, responde a una importante acción que debe partir de su creatividad cultural característica.
- Conclusiones
Finalmente, podemos concluir que la identidad cultural de la comunidad costera de La Coloma juega un papel crucial en la forma en que se visualiza ella misma y en la que aborda los temas de educación ambiental. La comprensión de esta relación es fundamental para el diseño e implementación efectiva de programas educativos que promuevan la conciencia y el cuidado del entorno natural, y puede contribuir significativamente al desarrollo sostenible de la comunidad en cuestión y a la conservación del medio costero que la circunda; incluso, influir en la toma de decisiones y creación de nuevas políticas ambientales para su propio beneficio. La relación bidireccional entre estas categorías de investigación convierte a La Coloma en un lugar único que podría ofrecer nuevas perspectivas o soluciones adecuadas para comunidades similares en la región.
La identidad cultural de la misma, no sólo constituye un grupo de rasgos característicos, sino una potencial herramienta que se manifiesta de múltiples maneras y cada una de ellas puede orientarse eficazmente a la práctica educativa ambiental como un recurso de vital apoyo a estrategias y objetivos de ciertos proyectos sociales que implementan esta temática en la localidad. El trabajo sugiere propuestas de acciones concretas para determinados elementos que componen dicha identidad al orientarlos funcionalmente a diferentes procesos educativos ambientales.
- Recomendaciones
Dada la carencia de investigaciones referentes al tema, hasta donde se pudo revisar, lo cual resulta un elemento novedoso del trabajo, se recomienda utilizar los resultados de este estudio como un complemento de referente documental, así como ampliar su enfoque para incluir otros aspectos de la identidad cultural no abordados en el mismo; como pudieran ser el mantenimiento de las tradiciones, el conocimiento de la historia local, el uso del lenguaje, la arquitectura y diseño, alimentación y gastronomía, creencias y rituales, participación en organizaciones culturales, la religiosidad popular, celebraciones de ceremonias, actividades o fiestas relacionadas con el medio ambiente, entre otros. Sería beneficioso explorar cómo las acciones educativas sobre la identidad cultural en La Coloma podrían influir, o no, en la efectividad de políticas públicas nacionales; sobre todo, aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
La metodología y los instrumentos de medición cualitativa deben ampliarse e incluir el uso de la encuesta, los grupos focales y la entrevista, como mínimo, para actualizar el contexto del campo de estudio y enriquecer la base documental existente hasta el momento, no sólo de zonas costeras cubanas, sino de otros contextos similares en América Latina y el Caribe. Y, por último, no menos importante, deben incluirse y profundizarse el estudio de las individualidades de una variedad de comunidades costeras nacionales e internacionales con diferencias culturales significativas y los resultados deben ser dados a conocer a sus pobladores en pos de mejorar el autoconocimiento de sus potencialidades y la autoconciencia sobre el cuidado y protección del medio; así como el análisis anteriormente expuesto debe ser revisado e interiorizado por los miembros de la comunidad La Coloma y puesto en práctica en función de un merecido modelaje de comportamientos y un desarrollo cultural integral y sostenible ambientalmente.
Agradecimiento a los revisores
La Revista «La Universidad» agradece a los siguientes revisores por su evaluación y sugerencias en este artículo:
Dra. Alicia González
Universidad Metropolitana de Iztapalapa
Ing. Francisco Rivas Méndez
Universidad de El Salvador
Sus aportes fueron fundamentales para mejorar la calidad y rigor de esta investigación.
Referencias
Anato Martínez, M., Rivas Alfonzo, B., y González Agra, M. (2010). Paisaje e identidad cultural en la promoción de la imagen de Isla Margarita como destino turístico. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural (PASOS), 8(1), 113-124.
Avances, Instituto de Información Científica y Tecnológica. (2021). Avances, 23(3), 346-359.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harvard University Press. Recuperado de https://www.academia.edu/download/36960054/Distinction_A_Social_Critque_Of_The_Judgement_Of_Taste_By_Pierre_Bourdieu.pdf
Concepto de Educación Ambiental. (2021, 16 de julio). Editorial Etecé. https://concepto.de/educacion-ambiental/#ixzz8bttIVVBy
De la Incera, N. (2010). Memorias de los talleres: Aspectos psicosociales de los desastres realizados en la comunidad de La Coloma [Material inédito].
De la Incera, N. (2012). Los desastres desde una mirada psicosocial: Representaciones sociales en trabajadores y amas de casa de La Coloma, Pinar del Río [Tesis de maestría, Universidad de La Habana]. Facultad de Psicología.
Del Viento Silva, F. J. (2022). La vestimenta como identidad y representación. Comunicado de la Secretaría de Cultura.
Delfín-Villazón, C. A., Gómez-Díaz, D., y Barcia-Sardiñas, S. (2020). Fenómenos meteorológicos peligrosos que han afectado la zona costera de la bahía de Cienfuegos. Revista Cubana De Meteorología, 26(2). http://rcm.insmet.cu/index.php/rcm/article/view/505
Feld, S. (1994). Music Grooves: Essays and Dialogues. University of Chicago Press.
Ferrás Mosquera, L. M., y Blanco Gómez, M. R. (2018). Reflexiones sobre la sistematización como método teórico. Universidad de Las Tunas.
García, J., y Marina, L. (2019). Valores de identidad cultural desde la monumentalística de Alberto Lescay en la región oriental. http://hdl.handle.net/123456789/3988
Halbwachs, M. (1925). Los marcos sociales de la memoria. Félix Alcan.
Labrada Santos, E. (2006, 7 de diciembre). Tradición pesquera e identidad cultural en la comunidad La Marina, Cuba. Recuperado de https://gestiopolis.com/tradicion-pesquera-identidad-cultural-comunidad-la-marina-cuba/
Manuel, P., y Bilby, K. (2006). Caribbean Currents: Caribbean Music from Rumba to Reggae. Temple University Press.
Mi Costa. (2022). Información para la actualización de línea base ambiental para el Proyecto Internacional: Resiliencia costera al cambio climático en Cuba a través de la adaptación basada en ecosistemas. Propuesta de la Coordinación de Pinar del Río.
Milanés Batista, C. (2012). Unidades costeras ambientales para el manejo en Santiago de Cuba: Delimitación y prioridades de actuación. Arquitectura y Urbanismo, 33(3), 83-97. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-58982012000300008&lng=es&tlng=es
Martínez, L. R. Q., y Pérez, E. G. (٢٠٢٣). El valor identidad cultural: Consideraciones metodológicas para su formación, a través de las esculturas. Revista Boletín Redipe, 12(9), 116-134.
Mercado, L. (2010). Traspasar el umbral: La vestimenta como identidad cultural en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo (1632). California Digital Library.
Palacios, A. P. (2019). La memoria y la tradición oral en la formación del conocimiento: Una mirada al desarrollo de la identidad cultural. Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales (ReHuSo), 4(2), 25-35.
Radano, R., y Bohlman, P. (Eds.). (2000). Music and the Racial Imagination. University of Chicago Press.
Redonet, N., Hernández, R., y Pérez, E. (٢٠١٥). Estrategia de educación ambiental para los pobladores de la comunidad costera de La Coloma que laboran en la Empresa Pesquera Industrial EPICOL, en Pinar del Río, Cuba [Tesis de grado en Gestión Ambiental].
Rodríguez-Crespo, G. D. L. C. (2003). Bases para el manejo sostenible de un bosque de manglar en estado de deterioro: Sector La Coloma-Las Canas, Pinar del Río [Tesis doctoral, Universidad de Alicante]. https://dialnet.unirioja.es
Normativa y leyes
CITMA. (2019). Ley 129 de 2019. Ley de Pesca [Decreto No. 1/2019].
CITMA. (2021). Ley 81 de 2021. Ley de Medio Ambiente. Gaceta Oficial No. 54, 13 de mayo de 2021.
Gaceta Oficial de la República de Cuba. (2000, 8 de agosto). Ley 212 de 2012. Gestión de la Zona Costera.
Gaceta Oficial de la República de Cuba. (2023, 13 de septiembre). Ley 150 de 2022. Del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (GOC-2023-771-O87).